LAS VOCES DE LA MEMORIA EN UN LIBRO
MUY PARTICULAR
¿QUIÉN SOY? Relatos sobre identidad, nietos y reencuentros
Por Nora Schujman (*)
Una reflexión acerca de la literatura para
niños y jóvenes (LIJ) y la historia
“De todas las
inflexiones que admite nuestro lenguaje, de todas las entonaciones que
refuerzan el sentido de las palabras que pronunciamos, la pregunta es la más
humana.
La pregunta es
humana. Y tan valiente que puede danzar al borde los mayores abismos. Es mágica
porque parece capaz de resignificar el pasado y el futuro”
Liliana Bodoc
en la Introducción al libro El mar y la serpiente, de Paula Bombara
“¿Tu papá y tu mamá saben quiénes son? Manuel sí. Ahora sabe. No ahora
ahora. Hace un tiempo que sabe. Pero no lo supo siempre”
(Manuel no es Superman – Historia
de Manuel Goncalvez)
Escrito por
Paula Bombara e ilustrado por Irene Singer
“Estoy pelada de mamá desde chiquita. Pelada y con peluca. ¿Vos decís
que me parezco a otra persona? No ¿no es cierto? Yo quisiera saber si me
parezco a la cara de ella, pero no me acuerdo de la cara que ella tiene”
(¿Sabés, Athos? – Historia de
Jimena Vicario)
Escrito por Iris Rivera e ilustrado por María Wernicke
“De lo que pasó antes no sé nada, ¿qué pueden saber dos niños sin sus
padres, camino a quién sabe dónde, en manos de dos extraños? Lo único que sé es
que íbamos mi hermana y yo tomados d e la mano”
(Los hermanos – Historia de Marcelo y María Victoria Ruiz Dameri)
Escrito por María
Teresa Andruetto e ilustrado por Istvansch
“Estarás confundido, me imagino. ¿Qué es todo esto de mamá Raquel, de
mamá Susana, de fotos aparecidas después de treinta años? Como para no estar
mareado si todo esto es un lío, ¿no? Claro que sí, entonces dejame que te cuente”
(Querido Melli – Historia de Sabrina Gullino Negro Valenzuela y su
hermano aún desaparecido)
Escrito por
Mario Méndez e ilustrado por Pablo Bernasconi

Las que preceden son
citas de un libro muy particular, un libro que provoca emoción, asombro,
curiosidad, sensibilidad, perturbación…un impacto de lectura que con un rigor
conmovedor relata historias que forman parte de nuestra terrible Historia, la de
la dictadura en nuestro país (Argentina). Manuel
Goncalves, Jimena Vicario, Marcelo y María Victoria Ruiz Dameri, Sabrina
Gullino Negro Valenzuela, quien todavía busca a su hermano mellizo, son los
nietos, hijos e hijas de desaparecidos, cuyas historias, identidades y reencuentros son narrados por reconocidos autores de LIJ a través de sus
plumas y de las imágenes de cuatro ilustradores
. El resultado es un
artefacto artístico realmente sorprendente que a cada paso va dando cuenta y reafirmando a los lectores que
están leyendo historias de seres “de verdad”, personas que vivieron y sufrieron
lo que se cuenta. Y así como el texto se inaugura con una pregunta sobre la
identidad que articula todos los relatos y en cada uno de ellos aparecen otras,
hay un interrogante que atraviesa a toda la literatura y a los escritores que
deciden literaturizar hechos de la realidad: ¿es posible narrar el horror?, ¿cómo
hacerlo?, ¿qué voces adoptar?, ¿qué miradas?, ¿qué recortes realizar?
En este marco, ¿Quién soy?, toma como material experiencias
vividas que se constituyen en “las voces
de la memoria”, las de los nietos recuperados, que contaron sus vivencias y fragmentarios
recuerdos. El libro llega al lector interrogando el pasado, pero también el
presente y el futuro y lo hace, en un gesto innovador en el ámbito de la LIJ, entrelazando
hechos históricamente verificables y
situaciones dramáticas realmente vividas, con recursos ficcionales para contar
las verdades de los que sufrieron en carne propia el horror de la tortura, el
secuestro, la desaparición y la muerte.
La aparición de esta
propuesta nos obliga a revisar a volver la mirada atrás sobre lo que desde la
literatura para niños ha sido ofrecido para contar la historia reciente.
Revisión que debe inevitablemente articular las producciones con la concepción
de infancia en las que se sustentan. Variados materiales dirigidos a niños/as y
jóvenes han abordado el tema de la dictadura desde una concepción que rompe con
el corral que los supone seres que hay que proteger tanto de la realidad como
de la fantasía (Montes, 2009). Es posible citar desde libros o folletos
informativos, pasando por ficciones que trabajan la justicia, la memoria y las
desapariciones de manera metafórica, hasta novelas y cuentos que indirectamente
tematizan estos núcleos históricos. Fue quizá Graciela Montes una pionera ya
que con El golpe y los chicos, inició
una serie de publicaciones, muchas de las
cuales hoy pueblan las bibliotecas escolares.
Una de las autoras del
libro que nos ocupa, Paula Bombara, expresa que el lector que imagina para el libro que nos ocupa está conformado
por “…Personas sensibles, de 7, 8 años
para arriba. Hombres y mujeres valientes –de cualquier edad– decididos a
conversar con sus familias sobre quiénes son…”
,
incluyendo en estas palabras a los niños y mediadores adultos. Como docentes es
una alusión que nos interpela, nos hace pensar en cómo ofrecer esta lectura que
puede abrir a otras o ser el cierre de anteriores. Y también en cómo acompañar,
con qué miradas, palabras y silencios sostener lo que allí se cuenta.
Andamiarlas también con nuestras opiniones o con las de otros adultos: padres,
abuelos, compañeros de trabajo, otros testimonios.
Ya los elementos del paratexto
apelan al joven lector/a.
En la tapa un niño aparece y desaparece según la posición de la solapa. El
título
¿Quién soy? convoca al
problema de la identidad y su condición de precariedad en función de la
historia social que se cuenta, pero también de la historia del sujeto que,
cuando pequeño, se encuentra atravesado por esa pregunta. Y es justamente el
drama que estos niños a quienes se les negó la posibilidad de saber quiénes
eran realmente, el que se les narra a los niños de hoy como flecha hacia el
futuro. El marco que rodea a los relatos es una Introducción se dirige específicamente
a chicos y jóvenes: “Estas personas, robadas de tan chicas, hoy podrían tener
hijos de tu edad”. Pero agrega un plus: además de ser representados como lectores, como seres que no
solo son pensados sino pensadores, son
configurados como posibles pasadores de estos relatos: “…te contamos y
esperamos que cuentes estas historias para ayudar a quienes todavía viven
angustiados o confundidos, entre las dudas de sus orígenes”. Un desafío que
incluye a las nuevas generaciones en una cadena de voces y manos que ahora de
abajo hacia arriba pueden contar la historia, “pasar” cultura. Uno se imagina
quizá simplemente el comentario sobre el libro en el hogar y padres
sorprendidos por lo que sus hijos les dan de leer…
Entre la realidad y la ficción
“Vi a Marcelo aquella sola
vez del relato y con Victoria hablé nomás por teléfono, y a los dos intenté
decirles que lo que escribiera sería y no sería sus vidas. Es tan difícil
captar una vida... Se trata apenas de relámpagos, acercamientos a ese agujero negro
que es el dolor de ellos como metáfora del horror sucedido en nuestro país”
(María Teresa Andruetto,
entrevista en Diario Página Doce)
Si bien cada uno de los
cuatro relatos-historia posee su singularidad
el pacto de lectura que se
propone es común a todos. Cada texto
incluye un cierre denominado “Cómo se
escribió este cuento” donde se incluyen fotos y datos históricos de los nietos
recuperados sobre los cuales se construyeron los textos. Pero además, los
escritores comentan la “cocina” de su escritura: los encuentros e incluso
desencuentros con los protagonistas, los intercambios que les permitieron
escribir estas historias, los sentimientos que las mismas les provocaron y
también las dudas que los atravesaron sobre todo a la hora de poner manos a la
obra. Ante estos interrogantes afirman que además de posible, es
necesario y fructífero apelar a la ficción para contar la verdad.
Cada autor adopta un
punto de vista que, entre imágenes, fragmentos y retazos de lo escuchado, va construyendo un narrador que
sensibiliza e informa, porque se apoya en datos verificables. Son los recuerdos
de los protagonistas, pero también lo que ellos investigaron o escucharon de
otros testigos, los que articulan la construcción de los relatos que cuentan no
sólo sus vidas sino las de sus padres desaparecidos o asesinados. Y son esos
recuerdos los que dan cuenta del proceso de reconstrucción de la memoria que,
como afirma Andruetto, está llena de agujeros
. Testigos ellos mismos,
sus evocaciones precarias, relámpagos en la noche, ponen el eje en una
dimensión subjetiva. Hay una focalización que aporta detalles por momentos
pequeños pero que iluminan con potencia abrumadora el drama que vivieron de niños
o bebés, sujetos que no eran completamente capaces de comprender las razones de
lo que les estaba sucediendo, sin posibilidades de elegir.
“La cosa es que Manuel
quedó adentro de un placard” (Manuel no
es Superman)
“Pero acordarme no, no
me acuerdo. Íbamos mi hermana y yo, agarrados de la mano en el asiento de atrás
de un auto, los dos muertos de miedo, con unos carteles en el pecho donde iban
escritos nuestros nombres” (Los dos
hermanos)
El humor, que parece imposible en este marco, es también un
recurso que desde la construcción literaria tiene su espacio:
“¡Ay, Athos! ¿Te acordás que dije que estoy pelada de mamá? ¡Ahora estoy
peluda de abuelas!” (¿Sabés, Athos?)
Se construyen entonces entre los protagonistas y los autores que
apelan a las referencias y la verificabilidad, reafirmados por imágenes
potentes y actuales de los protagonistas, fotos y documentos, las voces
literarias-ficcionales que tienen otros “permisos” para narrar.
Un libro…
…un libro que se donde se entrelazan sensaciones, razones y
pasiones…
…un libro que sorprende
y agrada por su estética cuidada, que atrae como objeto artístico…
…un libro que focaliza
en las experiencias y vivencias de hijos- nietos que recuperaron su identidad, que
recupera sus propias historias y la de sus padres para que sean contadas a las
nueves generaciones…
…un libro de dice,
grita, susurra, murmura, balbucea el horror con la crudeza y la delicadeza que
sus destinatarios merecen…
…un libro para
recomendar…
Bibliografía citada:
Montes, Graciela: El corral de la infancia. Nueva edición revisada y aumentada.
Editorial Fondo Cultura Económica, 2009.
_____________ : El golpe y los chicos. Buenos Aires,
Ediciones Gramón-Colihue, 1996.
Libros de ficción nombrados:
AAVV: ¿Quién soy? Relatos sobre
identidad, nietos y reencuentros. Buenos Aires: Calibroscopio, 2014.
Bombara, Paula: El mar y la serpiente.
Buenos Aires: Norma, 2015 (1º edición: 2005)
Reyes Yolanda: Los agujeros
negros. Buenos Aires: Alfaguara, 2008 (1º edición: Bogotá, 2000)
El presente artículo está escrito en el marco de un
proyecto de investigación
(*) Nora Schujman
(noris612003@yahoo.com.ar) Profesora de Lengua y Literatura, actualmente es Vicedirectora
de la Escuela nº 6389 Federico de la Barra de Rosario.



.jpeg)







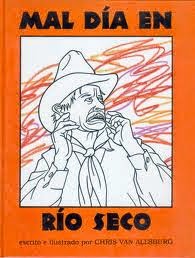

.png)